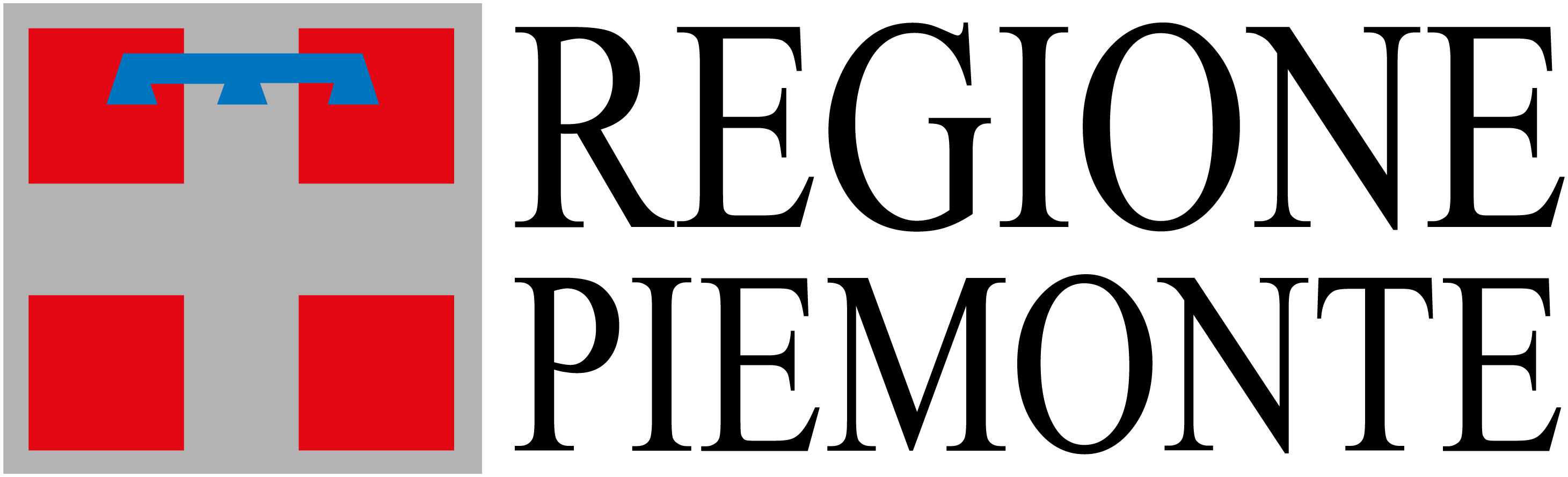La experiencia de los discípulos de Emaús, narrada por el evangelista Lucas (cf. Lc 24,13-35), constituye un testimonio paradigmático de la fe pascual de la primera comunidad cristiana.
Desde el principio, en efecto, la Iglesia vive la celebración litúrgica como la experiencia ardiente (Lc 24,32) del encuentro con el Señor Jesús y, de esta presencia, ve brotar la alegría del anuncio y el impulso de la misión: «¡Verdaderamente el Señor ha resucitado!» (Lc 24,34).
El ciclo de Emaús, del pintor Arcabas, nos ofrece un testimonio elocuente de ello. En la escena final, el artista parece hacernos testigos del viento impetuoso que ha destrozado y transfigurado la vida de los dos discípulos desilusionados.
La silla volcada en el suelo, el mantel arrugado, los restos de la cena, las velas ya apagadas, cada detalle nos revela lo que ocurrió en aquel lugar, pero, al mismo tiempo, la puerta abierta al cielo estrellado nos revela su misterio: ¡la palabra del Evangelio abre horizontes inesperados y está llamada a llenar de alegría el mundo entero!
Para que el viento del Espíritu pueda seguir embriagando los cenáculos de nuestras asambleas dominicales, debemos abrir de par en par las puertas a la presencia del Señor Jesús (cf. Hch 2,1-13) y hacer de nuestras comunidades un lugar hospitalario y acogedor.
El espacio del rito, de hecho, constituye ese interludio de tiempo suspendido que no pretende atraparnos dentro de una experiencia alienante, sino que, por el contrario, desea conducirnos a una práctica de vida cuyo objetivo es hacernos redescubrir el sabor de lo cotidiano transfigurado por la experiencia luminosa del Señor resucitado («lo reconocieron al partir el pan» Lc 24,31).
Esta es, efectivamente, la sabiduría eucarística, la implicación en el acontecimiento pascual de una humanidad llamada a hacerse signo del Señor Jesús, espacio y tiempo para acoger la irrupción del huésped inesperado, que vino a cancelar la tristeza del corazón, a abrir dentro de cada uno horizontes de cielo estrellado.

Arcabas, Emmaus